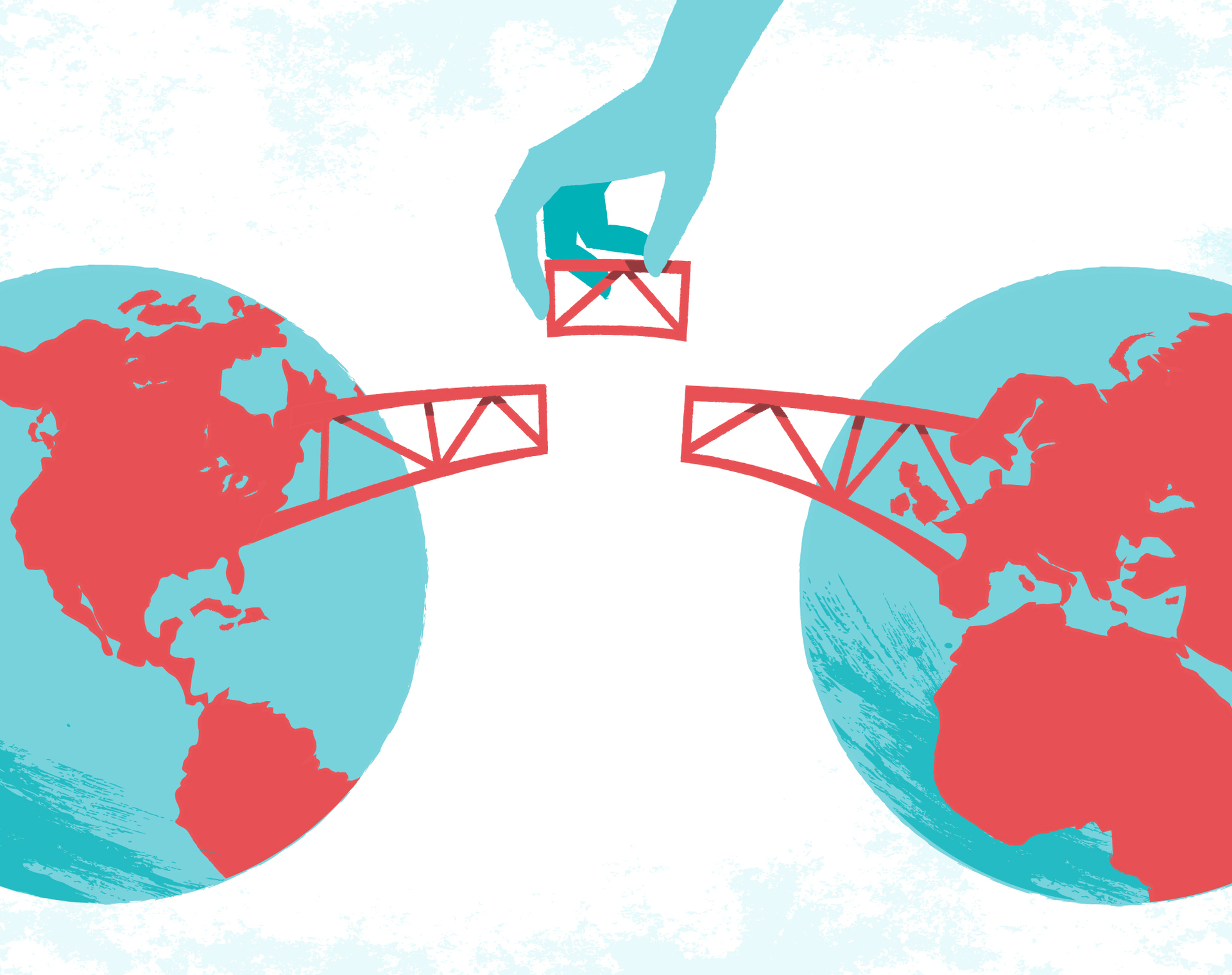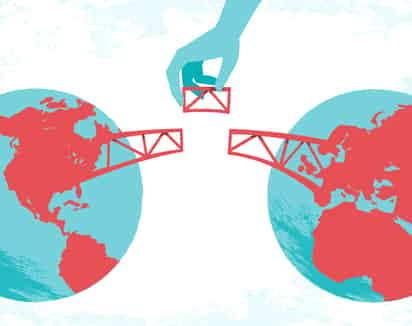
Imagen: Freepik
El filósofo cínico (del griego kynikos: “parecido a un perro”) Diógenes, quien vivió en el siglo IV a.C., habitaba un barril en la plaza del mercado de Corinto, ciudad del Peloponeso, y se decía que ladraba a la gente como un perro para demostrar su desprecio por las convenciones sociales. Cuando Alejandro Magno lo visitó, el conquistador de mundos le preguntó a esa celebridad harapienta, que en ese momento disfrutaba de una siesta, qué quería, dando a entender que podía pedir lo que deseara: propiedades, dinero, poder, estatus, sexo, etcétera. La respuesta, según cuenta la historia, fue: “Muévete un poco a un lado que me estás tapando el sol”.
No está comprobado si este encuentro entre el rey y el cínico realmente ocurrió, pero es indudable la fuerza de la historia y la idea que encapsula. El relato de la extrema indiferencia de Diógenes hacia el gobernante más poderoso del mundo antiguo ha circulado durante casi dos mil años como, quizás, el ejemplo supremo del deseo de autosuficiencia.
El término “autosuficiente”, como lo explica Aristóteles, se emplea no sólo para referirse a uno mismo, sino también a familia, amigos y conciudadanos en general, ya que el ser humano es por naturaleza un animal político. Esta conexión aristotélica entre la autosuficiencia individual y colectiva —lo personal y lo político— perduró hasta la era cristiana.
UNA MANERA DE EXISTIR
Este ideal de autonomía plena iniciado por los griegos —en lo social, económico y filosófico— transmutó en un modelo sumamente influyente, la autarquía, durante la conformación de los estados-nación a partir del siglo XVII, y no sólo en Occidente.
El mejor ejemplo oriental es Japón y su política de sakoku (“país cerrado”), que fue impuesta sobre las islas niponas en el siglo XVII por el shogunato Tokugawa, una forma de dictadura militar feudal. Se prohibió la entrada a los misioneros cristianos occidentales y se persiguió a los que ya se encontraban en el país. También se impidió la emigración y el comercio exterior se redujo prácticamente a la nada. “Los cristianos han venido a Japón... para propagar una creencia maligna y subvertir la verdadera doctrina”, proclamó un edicto del shogunato en 1614.

La autarquía era vista como un medio necesario para preservar la religión y la moral tradicionales en Japón, pero el aislamiento económico estaba ligado a la resistencia ante las incursiones de imperios extranjeros y era un medio práctico para asegurar la soberanía y el control del territorio, no sólo un principio abstracto.
Otro ejemplo asiático digno de estudio vendría unos siglos después con la India de Mahatma Gandhi, quien en la década de 1940 soñó con una patria independiente del dominio británico. Su visión era la de una red de aldeas económicamente autónomas, “pequeños jardines del Edén”, que cultivaran sus propios alimentos e hilaran su propio algodón para la confección de sus prendas. “Cada aldea debe ser autosuficiente y capaz de gestionar sus asuntos, incluso hasta el punto de defenderse del mundo entero”, escribió. Por eso, la imagen de la rueca figuró en el centro de la bandera tricolor de la India cuando se independizó de Reino Unido.
EL MIEDO AL EXTRAÑO
Durante todo el siglo XX, esta aspiración a bastarse a uno mismo como individuo, comunidad o nación, se agudizó particularmente en contextos de crisis y, en realidad, así ha sido desde entonces.
Cada vez que el orden internacional se tambalea o el mercado global entra en recesión, resurgen con fuerza ideologías que apelan al aislamiento económico, la autosuficiencia productiva y el repliegue identitario. Esta pulsión no sólo es reactiva, sino profundamente emocional: surge del miedo al colapso, al extranjero, al migrante extraño, a la pérdida de soberanía, y promete una falsa seguridad en el encierro.
Por ejemplo, la Alemania de Entreguerras abrazó el ideal de la autarquía con el ascenso del nacionalsocialismo, mejor conocido como nazismo. Hitler y los suyos concebían al Estado alemán como una unidad biológica y racial que debía romper con su dependencia económica del resto del mundo.
Para ello, el régimen impulsó políticas de autosuficiencia agrícola e industrial, clausuró el comercio con países “degenerados” u “hostiles” y reclamó el Lebensraum (“espacio vital”), un plan de expansión territorial y colonización para lograr la autosostenibilidad de su pueblo.

Este modelo no sólo sirvió de base para la invasión de países vecinos y la guerra, sino que legitimó prácticas genocidas en nombre de la “pureza racial” y la necesidad de cerrarse al Otro para proteger los intereses propios. A su vez, fue una inspiración para ideas supremacistas que vendrían más adelante y que prevalecen hasta nuestros días a pesar de los esfuerzos históricos que se han realizado para evitar los distintos tipos de segregación social.
En la vereda ideológica opuesta, aunque bajo impulsos similares, la Unión Soviética de Stalin también estableció una forma extrema de autarquía. Frente al atraso y las amenazas externas, el régimen comunista se lanzó a un proceso de industrialización forzada que pretendía independizar económicamente a la URSS de las potencias capitalistas.
Colectivización del campo, represión del comercio privado, aislamiento político: el objetivo era alcanzar una autosuficiencia que garantizara la supervivencia del proyecto revolucionario, aunque a un costo humano incalculable.
EL “TODOPODEROSO” ESTADOS UNIDOS
Actualmente, en Estados Unidos, el ideal autárquico ha tomado formas particularmente potentes, sobre todo con el ascenso de Donald Trump al poder. Su discurso condensa una versión contemporánea de este sistema: cerrar fronteras, recuperar industrias nacionales “perdidas” ante la competencia extranjera, castigar las importaciones y desconfiar de toda cooperación multilateral. Bajo esta lógica, el comercio global es visto como una amenaza, la migración como una invasión y cualquier forma de dependencia externa como una humillación.
Este repliegue económico y simbólico encontró eco en amplios sectores de la población blanca, rural y empobrecida de la Unión Americana, que canalizó su frustración hacia un nacionalismo proteccionista con fuertes tintes racistas.
En ese imaginario, en el que les han quitado su “sol”, la autosuficiencia es más que un modelo económico; es una especie de restauración mitológica del “verdadero” Estados Unidos, limpio de influencias extranjeras y glorioso en su soledad pese a que no hay otro país en el mundo donde los inmigrantes hayan tenido tanto impacto en su cultura y economía, al menos en la modernidad.

Pero, como en otros momentos de la historia, esta versión identitaria de la autarquía, lejos de unir, termina marginando, erosionando las instituciones democráticas y alimentando fantasmas de pureza nacional que nada tienen que ver con la complejidad real de una nación construida, precisamente, sobre la interdependencia.
EL ANHELO EN UN MUNDO GLOBALIZADO
Pero Estados Unidos no es un caso aislado. Las crisis financieras globales de las últimas décadas han reactivado, en diferentes rincones del mundo, los impulsos autárquicos. El colapso económico del 2008 alimentó el auge de movimientos populistas, tanto de derecha como de izquierda, que reclamaban una ruptura con el sistema global y el regreso a lo “propio”: fronteras, industrias nacionales, culturas originarias.
El Brexit fue, en parte, una reacción autárquica: la necesidad de Reino Unido de “recuperar el control” frente a una Europa percibida como una amenaza económica y cultural. En América Latina, algunos gobiernos, como el de El Salvador, han abrazado el proteccionismo radical como forma de soberanía, a menudo con resultados desastrosos. La autosuficiencia se presenta como una fantasía de control ante un mundo que, por su propia naturaleza, se resiste a ser contenido.
En todos estos casos —del Japón de Tokugawa a la Alemania nazi, de la URSS estalinista a la India gandhiana— la autarquía ha sido una respuesta, real o simbólica, al temor de disolverse en el contacto con el otro. Ya sea para preservar la cultura, blindar la economía o fortalecer la identidad nacional, la idea de bastarse a sí mismos ha resurgido como refugio frente al caos del mundo. Sin embargo, cuanto más ambiciosa y estatal se vuelve esa idea, más tiende a convertirse en imposición, en dogma, en violencia: el sueño de la autosuficiencia termina sofocando aquello que buscaba proteger.
Volver a Diógenes es recordar que el impulso original hacia la autonomía no nace del miedo, ni del orgullo patriótico, sino de una crítica radical a la necesidad de poseer más que los demás.
Su gesto, tan mínimo como monumental —pedir que le devuelvan la luz del sol— no pretendía montar una polis sobre otra ni preservar una tradición: era un acto de desposesión voluntaria, una provocación contra el deseo de dominar y ser dominado. Tal vez ahí, en ese desprecio hacia el poder y sus promesas, habita la única forma de autosuficiencia que no necesita enemigos.